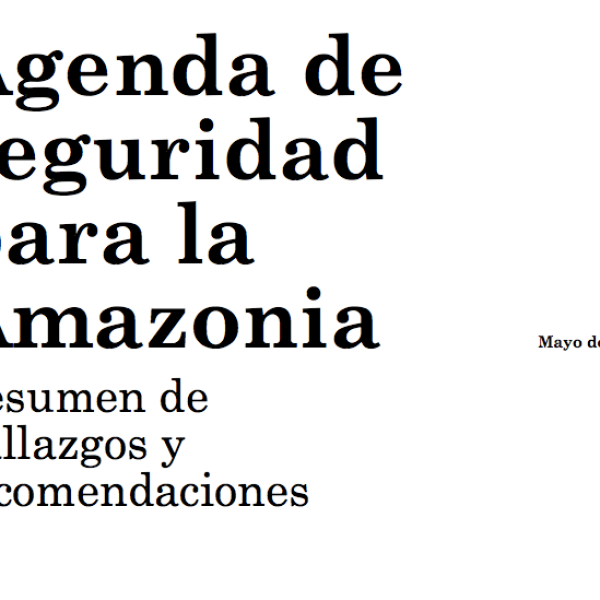La disponibilidad de suelos fértiles y en buena condición de variables físicas es fundamental para la seguridad alimentaria y los servicios ambientales, en particular para la retención de humedad superficial. Colombia, país de contrastes, tiene una región andina joven, con suelos que están fuertemente influenciados por cenizas volcánicas de alta fertilidad, y a su vez valles interandinos que han acumulado sedimentos de los valles aluviales y los piedemontes cordilleranos. La fertilidad de suelos andinos ha sido la base del maravilloso éxito de la caficultura colombiana, y de la pervivencia de los pequeños campesinos cafeteros con una estructura asociativa y de cadena productiva ejemplar como su Federación.
Los suelos de valle del Magdalena y del Cauca han sido generadores de grandes enclaves de palmicultura, ganadería, arroz y caña, entre otros muchos más.
La gran planicie caribeña cuenta con suelos derivados de las llanuras y deltas y áreas pericenagosas de los ríos Magdalena, Cauca, Sinú y Atrato, generando poderosos enclaves de agricultura intensiva bananera, palmera y ganadera.
La cuenca sedimentaria de la Orinoquia, antigua como su hermana la Amazónica, tiene sus suelos ‘lavados’ y por ellos dominan los oxisoles, ultisoles –suelos oxidados y ricos en hierros y aluminio, muy ácidos– o entisoles, producto de materia orgánica, aún sin descomponer, en ambientes ácidos de morichales, cananguchales y ambientes cenagosos. La planicie orinóquica, partida en dos por el levantamiento geológico de la altillanura, tiene dos ambientes diferentes y complementarios: la llanura de inundación, que va del sur de Arauca, Casanare y norte del Meta, la cual gracias a su régimen de inundación y sedimentos de la cordillera, ha propiciado el desarrollo del plátano de Arauca, el arroz casanareño y la palmicultura en la cuenca baja alta del río Metica. Al norte, el Arauca tiene las maravillosas sabanas de origen eólico, que el ‘llanero de pata al suelo’ bautizó con el poético nombre de “médanos”, los cuales llegan moviendo arenas desde Venezuela hasta Puerto Gaitán con el impulso de los vientos Alisios.
Al sur, la cuenca del río Ariari es un refugio de cal y suelos franco arenosos, derivados del Sumapaz y la veta del río La Cal, en El Castillo, Meta. El abanico del Ariari señala el único y más importarte reducto de suelos de pH básico, franco-arcillo-arenosos, planos, de precipitación media a fuerte, en todo el oriente colombiano. El último y más importante corredor palmero, así como de producción cerealero y frutícola, se debe a suelos jóvenes, planos y fértiles.
La Amazonía, otra cuenca sedimentaria arcana, favorecida por su régimen de precipitación que se retroalimenta de la capacidad de ‘bomba de succión’ que ejerce el bosque, se mantiene parada sobre la fertilidad generada por la materia orgánica del bosque, el nitrógeno fijado por la lluvia y los sedimentos que bajan en los grandes ríos de los Andes o del piedemonte. La acidez del suelo crece en la medida en que se aproximan a las elevaciones del escudo guyanés, o a las elevaciones del terciario sobre arenas cuarcíticas de lo que poética y sabiamente llaman los indígenas Matapí -Yukuna: Capote.
Llegando al extremo sur, abajo del levantamiento tectónico del río Caquetá, aparece la formación Pebas, el gran lago del deshielo, la formación geológica sobre la cual la planicie sedimentaria recibió todo el chorro de sedimentos de los grandes ríos de origen andino, y tuvieron un contacto directo sobre el área que cubrió el mar en el pleistoceno. La existencia de grandes ‘salados’ o sitios donde se concentran depósitos minerales de sakes –elementos con disponibilidades de cationes escasos en los suelos y vegetación amazónica–, nos señala la edad y delicado equilibrio ecosistémico del que depende todo el funcionamiento de este ecosistema.
En medio de este maravilloso agro-pedo-geo-sistema, la transformación de los paisajes se incrementa en medio de las demandas de la economía doméstica y mundial. Alimentos, energía y minerales son la mayor fuente de demanda que hoy moviliza la transformación de ecosistemas que, comparativamente a las de Europa, Asia, Norteamérica o Australia, son aún casi imperturbadas.
La agricultura mundial depende hoy de su capacidad para disponer de condiciones integrales de competitividad. Desde el mejoramiento genético de semillas, la disponibilidad de agua, la capacidad de mecanización de suelos, la transformación de materia primas in situ, y la distribución final de productos, son en general, variables de peso en la competitividad comercial. Sin embargo, la fertilidad de suelos se ve muchas veces como una variable de poco peso, más aún cuando los países industrializados han basado su agricultura en el uso intensivo de fertilizantes químicos, principalmente por compuestos nitrogenados derivados del petróleo, además de políticas de subsidio que los hacen altamente ‘competitivos’ en el mercado mundial.
Colombia tiene importantes enclaves de suelos fértiles, que tienen ventaja comparativa en el contexto mundial. Los regímenes de precipitación se van a alterar cada vez más en el contexto de calentamiento global, y de mal uso del suelo, principalmente por la pérdida de cobertura forestal. A su vez, la erosión, sedimentación y acidificación de suelos será cada vez mayor en ecosistemas transformados, principalmente aquellos que han perdido su cobertura natural de manera permanente. La decisión sobre las utilizaciones del suelo entre minería, producción alimentaria, de energía y otros usos, debe ser una prioridad para este y futuros gobiernos, entendiendo que la fertilidad natural es un elemento de competitividad que la naturaleza ha propiciado en Colombia, y puede significar un elemento de nuestra sostenibilidad económica y política de largo plazo. La transición hacía una agricultura adaptada climáticamente, y a una planeación del uso del suelo inteligente y equilibrada con otros sectores, como el minero y el energético, debe ser una prioridad de decisiones ponderadas de Estado. Las discusiones pasionales en Antioquia, Santander, Boyacá y la sabana de Bogotá nos hace ver cuán lejos estamos, como Estado, de llegar a consensos ponderados.
Ojalá no sea solo una golondrina en medio de la tormenta…