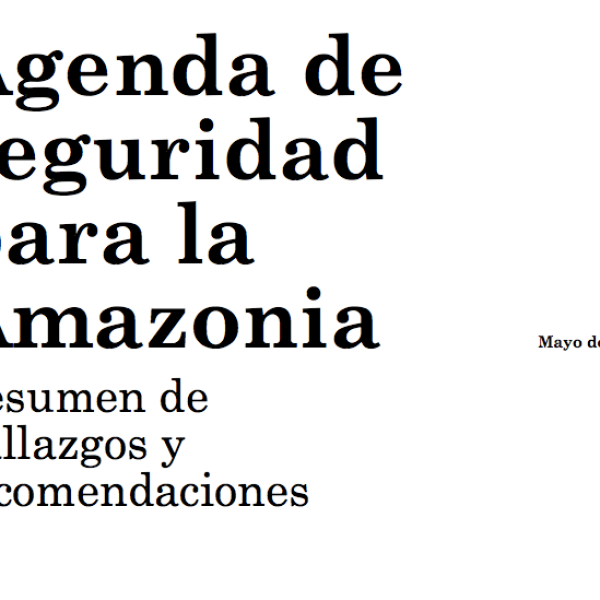Invocando el interés general y la necesidad de generar recursos financieros para “cerrar las brechas sociales y de infraestructura”, un proyecto de ley ha sido presentado en el Congreso de Perú, donde se abre la puerta a la producción de hidrocarburos y gran minería dentro de los Parques Nacionales. En el mismo tono y ritmo con que en otras partes del mundo se viene avanzando en la desregulación, y en especial de la limitación al desarrollo de actividades de hidrocarburos en las zonas de protección y de mayor sensibilidad ecológica, el proyecto enumera los casos de las áreas protegidas que se superponen con los lotes petroleros y que han impedido su actividad.
El proyecto abre un debate enorme que se expande por todo el planeta, más aún cuando toda la economía mundial viene dando un giro radical en torno al uso de hidrocarburos, motivado principalmente por la posición de los Estados Unidos, que ha planteado una reactivación económica a partir de su industria petrolera, la suspensión de las políticas de transición energética y la negación del cambio climático y su relación con factores antrópicos. Por supuesto, entre esa posición extrema y otras que plantean una transición gradual, hasta aquellas que niegan cualquier nueva actividad en tierra o mar, está precisamente el debate técnico, político y social que enfrentará Colombia en el debate electoral que se avecina.
En la misma semana en que se observan las mayores temperaturas registradas en Europa en la época posindustrial, y golpes de calor fuera de lo común en Estados Unidos y Canadá –o la mancha de frio extremo que sube desde Argentina hasta el sur de la Amazonia, en el ‘friaje’ más fuerte de este siglo–, se presenta esta iniciativa legislativa que llama la atención por lo que puede ser este ‘laboratorio’ político legal para los intereses de grandes empresas que ven en estos países tropicales una ventana de oportunidad ‘fácil’ para romper sus resquebrajados sistemas legales, que, en tiempos de crisis institucional, pueden ser el escenario para probar fórmulas con ‘escalabilidad’ continental. Unos, llamando al progreso y otros a un nuevo orden constitucional, abren las puertas a los enormes caimanes que han ido madurando las propuestas y proyectos económicos durante décadas y saben que es el momento de actuar.
En Colombia, el tema tiene adeptos no solo en el sector de hidrocarburos, sino en el de infraestructura, minería, agroindustria, y otros con menos pedigree. Tenemos historia, desde casos emblemáticos como el de Lipa-Ele, Santuario, en el humedal araucano, que fue revocado por la presión de la Oxidental –caso único en la historia del país– y, más recientemente, las pretensiones que tuvo Hupecol en La Macarena, o Ecopetrol en el bloque Bicuda, de Chiribiquete, o las canadienses en Churumbelos, por solo mencionar algunos casos en lo petrolero. Pero el más emblemático, a mi parecer, es el de Cosigo, en Yaigojé Apaporis. Estas últimas pretensiones se pudieron conjurar gracias a una institucionalidad ambiental, de justicia y de minas, que lograron consensos fundamentales sobre la prioridad en la protección del patrimonio natural y de sus servicios ecosistémicos en un país biodiverso y vulnerable al cambio climático. Estas instituciones tuvieron una sociedad civil y comunidades organizadas que se movilizaron, generando información, ejerciendo derechos y expresando su defensa por estos ecosistemas como bien público, con lo que lograron finalmente evitar su pérdida ante las propuestas de cambio de usos del suelo por el sector extractivo. En varios casos, las empresas han hecho importantes demandas contra el Estado colombiano, siempre con el amedrentamiento como fórmula cuando la justicia colombiana ha fallado en su contra. Tras de todo, bufones.
De manera reiterativa, estos sectores han utilizado el argumento del deterioro de algunas áreas protegidas como excusa para ‘habilitar’ sus intenciones. Que los cultivos de coca, que la deforestación, que las vías, que las vacas… O también, la ausencia de presupuesto, la precariedad de sus instalaciones, sus sueldos, su equipamiento son con frecuencia los argumentos para demostrar que las áreas protegidas deben flexibilizar sus usos del suelo, y recibir ‘regalías’ que las convierta en parte del primer mundo. Perversos.
A quienes han mantenido los Sistemas de Áreas Protegidas en el último rincón del presupuesto nacional, así como aquellos que se han negado sistemáticamente a buscar alternativas de generación de ingresos bajo el amplio marco jurídico que hoy posibilita la valoración de sus servicios ecosistémicos, o de usos del suelo permitidos como el creciente turismo de naturaleza (aviturismo, senderismo, etc.), les podemos señalar que hoy este sistema está más vulnerable que nunca, y que las presiones que vienen por habilitar el uso del suelo a “proyectos de interés general” serán cada vez más inminentes. Y para rematar, quienes siguen insistiendo en transformar estas zonas en despensa de frontera agropecuaria y/o de economías ilegales ‘populares’, están dando el insumo más importante a quienes se frotan las manos por ese botín que anhelan en el subsuelo y sobre él.
La protección de las áreas de conservación, así como de los bosques y principales ecosistemas del país, debe ser una consigna nacional para todos los partidos políticos, bajo la premisa de que es un patrimonio público esencial para nuestro futuro y nuestra seguridad climática y viabilidad como nación. Es una línea roja, ojalá.