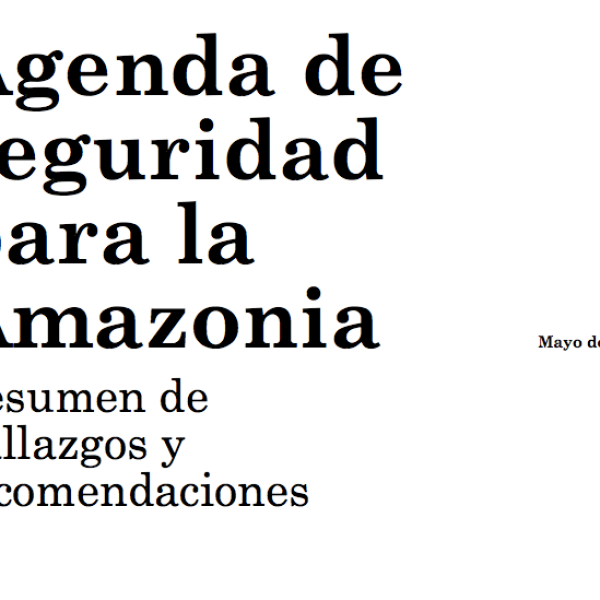En Colombia, el uso del suelo es un indicador de gobernabilidad. No es casual que donde hay economías ilegales de gran escala, caso coca, oro, deforestación, aparecen diferentes grupos armados, que ‘ordenan’ la actividad, desde la tributación, la distribución territorial, los servicios básicos, los desarrollos viales, las normas de convivencia, los reglamentos y castigos, en fin, todo un aparato que suplanta al Estado en menor o mayor forma, dependiendo de la cohesión, trayectoria y formación política de sus miembros en cada territorio y, principalmente, del rol del negocio en el ejercicio de poder .
El año pasado advertimos sobre la magnitud de la deforestación que se vió a principios de año, que posteriormente fue verificada con las cifras oficiales del Ideam. El proceso de rompimiento entre las facciones disidentes de las Farc, en la región amazónica, fue el contexto sobre el cual se vio esa desbordante deforestación, que avanzó sobre nuevas zonas, abriendo numerosas trochas, potreros sin vacas, puentes lejanos, zonas de ‘castigo’ (como las colonias penales y agrícolas que tenía el gobierno en una época), y, por el otro extremo, muchas más balsas mineras por ríos que conectan hacia el Brasil y Venezuela y otros buscando ‘tierras raras’ en monte firme.
A finales de año, la comandancia del grupo que está en la mesa de negociación señaló su intención de “controlar nuevamente” la deforestación, pues era un elemento que evidentemente mostraba la contradicción entre el postulado de conservación que se hacía en la mesa de diálogo, y por el otro, ese desbordante proceso de ocupación territorial que coincide perfectamente con los postulados de algunas de las últimas conferencias de las Farc, donde se plantearon construir un embrión de Estado en la región amazónica.
Pasando esta semana por los territorios de mayor control del EMBF, es muy impactante observar el proceso de consolidación que ha tenido el territorio ocupado en los últimos años, pues es notorio la planeación de la ocupación, la infraestructura construida (cientos de corrales nuevos, las carreteras con mantenimiento de maquinaria), así como gran cantidad de áreas con mecanización de suelos. También es notorio como los cultivos de coca se han instalado y consolidado –en zonas de sabana que antes no ocurría– , incluyendo una peligrosa dinámica en zonas de Chiribiquete que podrían desencadenar en deforestaciones masivas para ampliar este cultivo combinado con entrada de ganadería.
La cantidad de lotes con bosques en el suelo sin quemar, inclusive algunos de ellos con rastrojo naciente, indican la capacidad de control territorial del grupo en medio de una tensa y larga discusión con el Gobierno para iniciar el proceso de transformaciones territoriales que se han propuesto en el marco de esos diálogos. Claramente, la capacidad de inversión financiera, concreción operativa y control y coerción social, superan la capacidad estatal. Una capacidad con una chequera en rojo por la coyuntura presupuestal, pero históricamente paupérrima, además de su debilidad operativa – fragmentada entre instituciones y entes territoriales–, la amenaza y coerción sobre funcionarios públicos y la dificultad para encontrar un modelo económico que sea viable para ser alternativa, modesta pero legal, frente a la triada feroz de la coca, el oro y el ganado, que ahora también tiene una cara agroindustrial cada vez más clara. Esa cara agroindustrial puede ser una oportunidad, también, para superar la dependencia de la coca y el oro, por lo cual habrá que ser visionarios y creativos en proponer modelos y asociaciones que no dependan exclusivamente de la capacidad de inversión estatal, y que los acuerdos sobre las economías ilegales incluyan una profunda revisión sobre el nivel en que las instituciones públicas han sido permeadas por estas dinámicas de ilegalidad.
En el futuro próximo, con la entrada del verano en pleno, viene un reto enorme pues también hay zonas en donde el bosque está siendo tumbado de manera masiva, como entre Yaguará y Macarena, o entre ciudad Yari y el área de la quebrada el billar en Cartagena del Chaira, además de la entrada de nueva población, maquinaria y ganado. En estos tiempos de verano, en los ríos de la frontera con Perú y Brasil, las dragas tendrán menos movilidad, pero el proceso de reclutamiento se verá incrementado con la juventud indígena de regreso a los resguardos por la pausa escolar en los internados corregimentales. El oro es la primera de las puntas de la guerra y, por ello, la feroz disputa por el control de los ríos y sus gentes, por lo que se requiere una acción que empieza por la coordinación fronteriza donde esa economía no solo sigue nutriendo los ejércitos ilegales, sino corrompiendo la migaja de Estado que aun queda. Bajar la deforestación puede ser un indicador importante, pero inocuo si no va acompañado de otros elementos de recuperación del Estado, como la justicia, el desarrollo económico formal, la educación, la planeación de la infraestructura y el acceso formal a la tierra.
El complejo mosaico de La Macarena y las sabanas del Yarí, y sus conexiones hacia el Putumayo y Apaporis, parecieran un gran laboratorio donde hay retos ambientales, sociales y económicos. Ojalá el Estado colombiano logre plantear una agenda de largo plazo para recuperar de la degradación ambiental y la guerra.