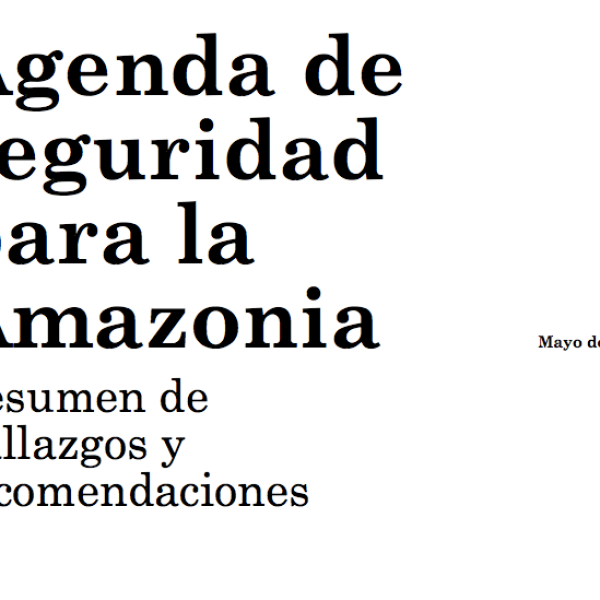Veo una enorme oportunidad en la propuesta presentada por el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), para avanzar en el desarrollo de una propuesta de transformación territorial para la zona comprendida entre la margen izquierda del río Caguán y la margen derecha del río La Tunia. En ningún otro proceso de los que se adelanta actualmente se ha llegado a proponer de manera tan concreta y detallada una estrategia de transformaciones orientada a consolidar una forma de desarrollo agropecuario, una visión sobre el uso del territorio, el ordenamiento y la inserción económica.
Lo primero que se observa es que hay una continuidad en un modelo que fue por primera vez presentado en el proceso de paz del Gobierno de Andrés Pastrana, durante los diálogos del Caguán. Allí presencié cómo los líderes de las Farc detallaban ante la cooperación internacional su visión del Yari como zona de poblamiento para las familias campesinas de su base social, que estimaban en 5.000, incluyendo su idea de viviendas y zonas de producción. Posteriormente, el modelo de “reforma agraria revolucionaria” se fue desarrollando con énfasis en algunas zonas como lo fue el área del río Losada, en donde la tecnificación ganadera, basada en mejoramiento genético, desarrollo de ganado doble propósito, mejoramiento vial, incremento de los tanques de frío y plantas de procesamiento, fueron la base para uno de los experimentos económicos más impresionantes de los que fui testigo, como fue la desaparición de los cultivos de coca dentro del Parque Nacional Tinigua y sus alrededores. Claro, la otra cara de la moneda es que este proceso fue el inicio de la pérdida de los bosques y la gobernabilidad de ese parque nacional, y su transformación para siempre en un área ganadera. Veinticinco años después, su proyecto continúa, a diferencia del Estado colombiano: lecciones que deja el conflicto.
Tiempos después, siendo funcionario de Parques Nacionales, propusimos la idea de desarrollar procesos de relocalización voluntaria de poblaciones campesinas que estaban en el interior de los parques en condición de vulnerabilidad y de fragilidad ambiental, para desarrollar asentamientos en las zonas amortiguadoras, con seguridad jurídica y procesos productivos, al tiempo que restaurábamos los predios en el interior de los parques. De esa experiencia surgió la propuesta de constitución de la Zona de Reserva Campesina del Ariari, Güejar, Cafre (y la del Losada), que permitió la titulación de casi 50.000 hectáreas a un poco más de 800 familias campesinas. Esto, sin nombrar la erradicación de más de 2.500 hectáreas de coca realizada con y por los campesinos con el apoyo nuestro, a través del uso de tractores que convertían los cocales en cultivos de frijol y maíz. La experiencia está servida, para desarrollarla nuevamente.
La mayoría de estos elementos continúan en la actual propuesta de este movimiento: el ganado, las vías, las viviendas, las plantas de leche, los cultivos para seguridad alimentaria y otros para transformación, y se incluyen los criterios de restauración y reforestación, y vuelve y se pone sobre la mesa la idea de avanzar en relocalización de familias que han entrado en los parques en los últimos tres años, y la definición de un tamaño de Unidad Agrícola Familiar para su atención. Lo anterior evidencia que hay un concepto y una discusión sobre sostenibilidad, capacidad de carga de los suelos, frontera agropecuaria, inserción en mercados, economías de escala y poblamiento territorial que están mucho más consolidadas que lo que históricamente el Estado colombiano ha llevado a estas lejanías.
Hasta acá, las oportunidades. Ahora veamos el asunto de los puntos de discusión. Arranquemos por el área que se propone, que es la margen derecha del río Tunia e izquierda del río Caguán. Una zona que tiene sabanas, bosques en pie y fincas en diferente nivel de intervención, que a su vez se ubican en un Distrito de Manejo y una Reserva Forestal. ¿Cómo balancear el uso del suelo forestal en las zonas que aún conservan bosque, con la expectativa ganadera y agrícola que se plantea?
Al proponer un mejoramiento de 1.000 km de vías, cosa que es necesario desarrollar con criterios de sostenibilidad para cualquier modelo productivo, ¿dónde se proponen estos trazados? ¿Cómo evitar nuevas fragmentaciones de bosques y expansión del poblamiento y deforestación? ¿Es viable plantear una zonificación de ganadería y trazabilidad para asegurar una entrada a los mercados con legalidad?
¿Al plantear la reforestación obligatoria del 20 por ciento del tamaño de los predios, se está planteando la constitución de fincas donde se tumba el 80 por ciento del bosque? ¿O se está planteando para recuperar bosque en aquellas fincas que ya están establecidas y solo tienen un ‘peladero’? (en los tiempos de Felipe, la proporción de bosque obligada era del 40 por ciento). Igual, queda la duda de lo que ocurre con los campesinos propuestas para la relocalización, pues la pregunta es ¿qué ocurre con aquellos que están hace más de tres años? Si esto se restringe a esa fecha y esa zona, quedarían solamente cubiertos los que están en la vía hacia el Camuya, y los de la esquina de la sabana, mientras que el grueso de potenciales usuarios está en la vía que viene de Cachicamo hacia Yaguará, y donde hay avances entre las asociaciones y parques. En mi concepto, debe incluir también a La Macarena, Tinigua y Picachos, para un impacto estructural.
Y vienen preguntas más de fondo: el documento dice que las comunidades y organizaciones serán las implementadoras de los proyectos para los acuerdos. ¿Qué pasa entonces con la responsabilidad institucional pública de administrar, implementar y supervisar recursos y proyectos que aplican en estas zonas y temas? Dando la razón a que es necesario que las organizaciones locales desarrollen capacidades de administración y ejecución de recursos y proyectos, ¿se ha considerado la capacidad actual de ellas para no colapsar ante retos que superan sus actuales capacidades? Ante la reiterada negativa de ‘aceptar’ los pagos por conservación a las comunidades por parte del Gobierno, ¿cómo se espera darle flujo de caja a las familias que están en condiciones de recibirlo y complementar a sus iniciativas agroforestales? Y claro, viene la pregunta obligada de saber cuál es la propuesta frente a la creciente presencia de cultivos de coca, precisamente en la zona priorizada.
Finalmente, me queda la sensación de que aquí hay una oportunidad real, concreta, de avanzar más allá de las eternas mesas, que recoge parte de la historia del Estado, que además debería y podría proyectar al largo plazo, y dejaría una hoja de ruta que reduzca las conflictividades sociales y ambientales regionales en varias partes del país. Ojalá se dé.