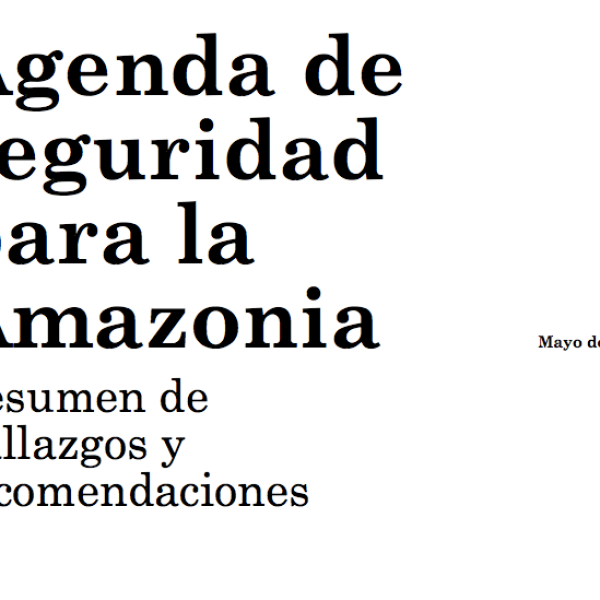El país recibe un informe de deforestación que invita a reflexionar sobre la eficacia de la política contra la deforestación que se ha utilizado en los últimos gobiernos, donde queda un sabor agridulce ante las evidencias de que se ha perdido gobernabilidad en grandes territorios y estos marcan las transformaciones irreversibles de la selva. Se pierden bosques y democracia a la par. Los motores de deforestación no se abordan exitosamente, y hoy aumenta la ganadería, aumenta la apropiación ilegal de tierras públicas y acaparamiento, aumentan las trochas ilegales, aumenta la coca, la explotación ilegal de oro y coltán, la extracción de madera, y de paso, los fenómenos naturales extremos se presentan con más fuerza. El fracaso en abordar los motores de transformación invita a un ‘timonazo’, desde lo más alto del Estado, con todos sus sectores y la sociedad civil incluida.
Un par de parques nacionales agonizan (Tinigua y La Macarena), un par de resguardos destrozados (Nukak y Yaguará); una trocha atravesando la serranía; actividades mineras en todos los ríos fronterizos y en países vecinos; corredores cocaleros crecientes en el Putumayo y Yarí; y ganado pisoteando cada vez más en Chiribiquete; ningún gran determinador de la deforestación o acaparador en juicio. Catatumbo, Nariño, Putumayo, presas de la gran mancha cocalera, suman a los pasivos ambientales. Sucios y el agua lejos.
Hoy, la frontera agropecuaria, definida en 2016 y que propone la delimitación de las zonas de desarrollo agropecuario y las de conservación para la seguridad climática del país, ha sido traspasada de manera contundente, a la par que la implementación de los acuerdos de paz no llega, principalmente en lo que se refiere a tierras, sustitución, participación, transformación territorial y justicia transicional. No es raro que las tierras que se ‘devolvieron’ en papel al Estado colombiano, en la Amazonia, por parte de las Farc, y que nunca recuperó en el territorio, ahora estén ocupadas y bajo control por los diferentes grupos de disidencias. Tampoco es extraño que, frente a las promesas de las tres millones de hectáreas del acuerdo de paz, hoy más de 700.000 se deforestaron desde el año 2017 en los municipios del arco de deforestación amazónica, donde el epicentro armado de las disidencias se distribuye por todo el país. En esas mismas 700.000 hectáreas, el hato ganadero casi se duplica, pasando de 1,8 millones de animales a 3,3 millones en el mismo periodo, donde además se construyeron más de 8.000 km de trochas que habilitaron esa transformación del territorio. Estas cifras son contundentes también para mostrar un modelo económico que recibe además un chorro de recursos de la coca y del oro, y por ello la gente lo agradece. Es hecho sin reglas, sin normas, sin democracia, pero con pragmatismo realista. Este es el reto para el Estado: hacer alago viable económica y ambientalmente, y bajo el marco legal.
Será muy difícil, recuperar estos bosques y la credibilidad de la gente, y el reto estará en lograr detener la expansión de este modelo, lo cual pasará por políticas de Estado que van más allá de las competencias de un pequeño ministerio como el de Ambiente, o una oficina con capacidad limitada de implementación como la del Alto Comisionado o la dispersión de la ART y la desconexión con las comunidades y la sociedad civil organizada. Hay que aprender a copar el territorio, bajo enfoque civil.
Veamos: es muy cierto que el país lleva tres años consecutivos con una reducción de deforestación bajo el umbral de las 125.000 hectáreas, que había sido el mínimo histórico por allá en los gobiernos de Uribe y Santos, previo al acuerdo de paz. Pero como lo he señalado reiteradamente, el problema radica en que la deforestación es acumulativa, y en los últimos años se han perdido más de 300.000 hectáreas en este gobierno y más de 1,2 millones desde que se firmó el acuerdo de paz, y el promedio de restauración anual es de 50.000 hectáreas… Desde que cambió la tendencia de deforestación nacional, concentrada principalmente en el año 2017, ésta se adentra en las zonas más sensibles del país como lo son las reservas forestales, los resguardos indígenas y los parques nacionales. El control que hoy ejercen los grupos armados no sólo se ve reflejado en la imposibilidad de la institucionalidad pública para hacer presencia, inversión o autoridad, sino en el avance de este nuevo modelo de colonización, proyección vial, desarrollo de asentamientos, uso de economías ilegales, reglamentación de la vida cotidiana y hasta definición de las normas sobre deforestación en las áreas y población que les interesa.
Esta semana pudimos observar el reporte de deforestación del Ideam para el año 2024 y no me queda duda de que la variación, hacia arriba en lo puntual, y hacia abajo en el trienio, está asociada principalmente a la decisión y voluntad del EMBF de decidir sobre dónde y quién deforesta, hace una via, mete ganado, siembra un cocal, tiene una draga o saca madera. Por ello, si se llegan a acuerdos en los nuevos ciclos de diálogo, será definitivo crear un esquema de monitoreo sobre estos temas: suspensión de construcción y avance en trochas; suspensión en la entrada de ganado a las zonas de restricción legal; suspensión de actividades mineras en áreas restringidas y sin requisitos legales; suspensión en el desarrollo de cultivos de coca; y, obvio, acuerdos para permitir el accionar institucional para atender las poblaciones de estos territorios.
Para mi gusto, sí es un avance y una oportunidad el que este tema esté en el centro de la discusión política entre un gobierno y un grupo armado que tiene una clara visión de Estado regional que está construyendo. Pero es un reto enorme cambiar la estrategia y la responsabilidad. Para este gobierno y los siguientes se debe ajustar el esquema institucional, financiero y operativo con el fin de poder responder de manera coordinada, con una sola línea de acción, con respuestas en tiempo real, con organicidad interagencial, con participación social diversa, con apoyo internacional, y con un sistema de monitoreo público, permanente, de indicadores no solo ambientales, sino principalmente asociados a las garantías poblacionales, las de inversión territorial y los cambios efectivos de transformación. Es decir, no podemos seguir viendo el árbol caído, sino el bosque en medio de un territorio vivo.