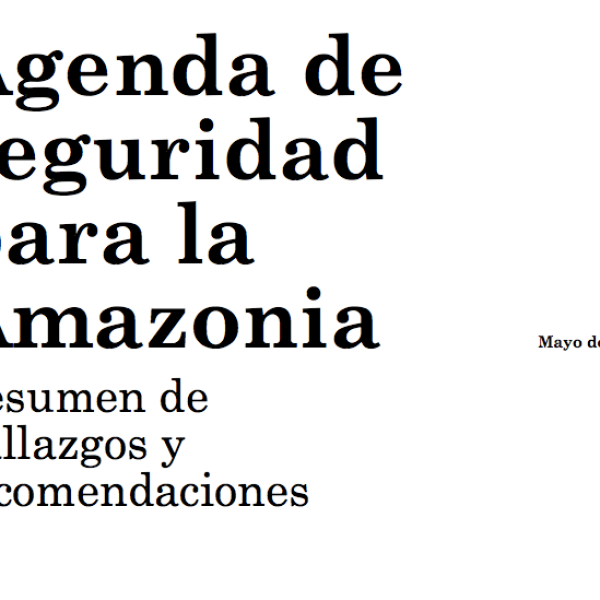Esta semana pude ver enormes parches de bosque calcinado en la mitad de la serranía de la Macarena, alrededor de una vía (de aquellas que dejaron las Farc bajo el bosque y el Estado nunca recuperó) que rompe el parque en mil pedazos entre Caño Santo Domingo y La Julia. Mientras escribo esta columna se estarán sembrando nuevos pastos o cocales en un pedazo de la más importante reserva de biodiversidad de Colombia y del mundo, en medio de un conflicto social y armado que parece no tener fin, ni conmiseración con el patrimonio ambiental público.
La Macarena, la gloriosa joya del sistema de Parques Nacionales, agoniza. Fracturada en pedazos que señalan las carreteras ilegales que la atraviesan, y remarcados con saña por inmensos potreros o cocales en distintos grados de madurez y cosecha, los bosques de La Macarena se empiezan a diluir en medio del acecho de esa inmensa hidra deforestadora que ha acabado con millones de hectáreas en las últimas tres décadas, donde cada cabeza, ya sea la petrolera, la agroindustrial, la ganadera, la cocalera, la guerrillera, la maderera, se siguen engullendo cada trozo de esta muestra viva de la majestuosa diversidad de este país, donde confluyen la mayor cantidad de biomas del continente.
Vamos al punto. La fragmentación generada por la ampliación de la ‘trocha ganadera’ que une Vistahermosa con el casco urbano de La Macarena, ya es total y el bosque que unía la zona plana de bosques amazónicos con la serranía ha desaparecido ante el embate de los potreros y el ganado. La trocha que va de Barranco Colorado a Nueva Colombia cada vez se abre más y aísla la esquina suroriental de la planicie, bordeada por la zona cocalera del río Cafre y del Guayabero. En el corazón de la planicie, el río Cabra, sigue expandiendo un enclave cocalero de gran escala, alejado de comunidades, pero poderoso en su capacidad de transformación del paisaje boscoso más conservado de ese relicto de la cuenca sedimentaria. Entre Santa Lucía y las bocas del Cafre, también un corredor cocalero y su vía ‘perimetral’ por dentro del parque impiden cualquier conectividad hacia el Ariari, y más aún hacia el alto Manacacías, que en su zona amortiguadora presiona con el corredor de palma de aceite, desde Puerto Rico hasta Concordia. Cierro señalando que el límite del área protegida que conecta Puerto Rico con Vistahermosa ha sido pulverizado en enormes fincas que cierran esta frontera hasta toparse con la serranía. Estamos asistiendo a un fenómeno similar al de la zona sur del Tinigua, donde el proceso de transformación de los bosques en grandes potreros y cocales parece irreversible, así como la perdida de sus funciones ambientales
La serranía de La Macarena, que la mayoría de colombianos recuerda porque allí fluye el famoso Caño Cristales, recientemente se sintió asediada por el apetito petrolero. Esa serranía continúa hacia el norte y de allí bajan majestuosas cascadas como la de Caño Indio, Caño Canoas y Santo Domingo, hasta llegar al norte, en el área del río Güejar, donde hoy se hace uno de los eventos de rafting –liderados por excombatientes y comunidades locales– más famosos del país. Sin embargo, a pocos kilómetros, vemos como en el cañón del río Sanza se extiende una nueva intervención, marcada por el fenómeno cocalero. Más al sur, saliendo de Piñalito, se abre esta vía que va rompiendo la serranía por el caño Santo Domingo, hacia La Julia, fragmentando toda la conectividad de la serranía hacia el Sumapaz, y condenando su viabilidad. La vía, como muchas otras, está siendo abierta siguiendo el trazado que habían dejado las Farc bajo el bosque, y abriendo potreros, fincas y cocales. Es ridículo, por decir lo menos, que esta siga avanzando mientras una ciudad como Bogotá se hunde en la maraña jurídica y de egos que impiden encontrar las soluciones técnicas y legales para desarrollar su sistema vial de accesos en zonas mil veces menos complejas que La Macarena. Curioso, además, que la vía empata con obras financiadas con recursos públicos en el Meta, sin que haya una evaluación de los impactos sinérgicos que se darán con esta ruta que romperá lo que millones de años tardó en construir.
Hace dos décadas impulsamos la creación de dos Reservas Campesinas, desde el Sistema de Parques, en las zonas amortiguadoras de Güejar, Cafre, Ariari y Losada. En un esfuerzo de paz –sí, óigase bien, de paz–, llegamos a un acuerdo para impulsar la inversión pública y la titulación de tierras, a la par con la restauración de las zonas de los parques donde familias optaron por la relocalización voluntaria, otras por la sustitución mecanizada, otras por acuerdos de conservación y, todas, por una zonificación participativa para garantizar los derechos de la población y del patrimonio público ambiental. Los acuerdos de conservación son eso: una oportunidad de compatibilizar la conservación con formas de uso que permitan la restauración, y no una manera de ampliar eternamente la frontera agropecuaria, como pareciera a veces entenderse de la narrativa de funcionarios públicos que desdeñan la preservación y escudan su ignorancia denominándola como “neoliberal”, con simplismo rampante.
Como lo señalaba en columnas anteriores, creo que puede haber una oportunidad de recuperar esta agenda no solo en Chiribiquete, sino en todo el conjunto del Área de Manejo Especial de La Macarena. El esfuerzo de la Mesa de Diálogos con el EMBF (sabiendo que hay otros grupos alrededor con diferentes agendas), tiene una oportunidad única de recuperar la agenda de ordenamiento territorial desde La Macarena hasta el Caguán, y de convocar a la institucionalidad publica en establecer una hoja de ruta perentoria para impedir que los impactos de este colapso ambiental se vean reflejados en medio de los eventos climáticos extremos que, cada día, llegaran con más fuerza sobre la población local y en el país. Su omisión podría ser la puerta de oro para los negacionistas del cambio climático y la conservación, que ven en las Áreas Protegidas degradadas un banquete. Recuerdo cómo grandes proyectos extractivistas han usado este argumento para ‘modular’ la legislación y poder desarrollar sus intereses en el corazón de nuestra biodiversidad y, para ello, usar el pretexto de “ayudar a las comunidades”: una narrativa reiterada que no debemos olvidar.
La Macarena emergió hace millones de años en un conjunto de placas tectónicas del escudo Guayanes, al sur, y luego se nutre del levantamiento de la cordillera oriental y de rocas areniscas muy antiguas al norte; por ello se ven paisajes con vegetación de sabana en la placa rocosa, así como bosques densos más al norte; al occidente, el río Duda erosionó y generó ese hermoso valle que lo separa de la cordillera, con suelos mucho más fértiles con enormes manchas de guaduas como bioindicador; y, al oriente, se conecta con la cuenca sedimentaria amazónica hasta la confluencia con la planicie de la altillanura, que alcanza a entrar más allá del Cafre, y por ello se ven parches boscosos monodominantes, como los que aparecen extensos las planicies de sabanas hacia La Tunia, por donde finalmente se da la gran conexión hacia Chiribiquete. Es un bocado de diversidad, un regalo del universo que ojalá podamos entender y utilizar de forma sostenible. La preservación de La Macarena empieza por la sensibilidad hacia sus paisajes y sus comunidades. Ojalá estemos a la altura del reto para su recuperación y conservación, en esta fracción del tiempo universal que nos correspondió.