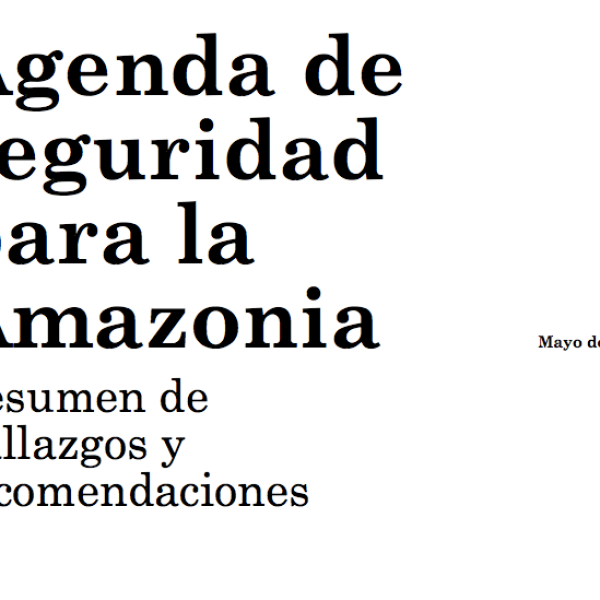La Amazonía continental, particularmente la noroccidental, es el área mejor conservada del planeta, y de donde depende la seguridad climática de los países de la región: la regulación hidrológica, de temperatura, el flujo de ríos voladores, y la resiliencia frente a los eventos climáticos extremos, además de muchos otros beneficios.
Sin embargo, grandes retos se avecinan, ya sea por los modelos de desarrollo económicos que se planean desde los países de la región, como de otros interesados en sus recursos y, paralelamente, por economías ilegales que rompen el territorio, sus recursos y sus gentes, en medio de la demanda mundial por lo que allí se produce: oro, carne, coca, tierras abandonadas al mejor postor.
Se viene la cumbre de presidentes de países amazónicos (miembros de la OTCA), y no se ve agenda pública del gobierno de Colombia, que vaya más allá de la retórica de la salvación del planeta. Hay mucho en juego, y dentro de las diferencias de enfoque de cada país, hay aspectos en los que podría haber convergencia, o por lo menos una agenda para construir acuerdos, que impidan que el avance en la degradación de los ecosistemas, la democracia y la regulación climática, nos lleven a un punto de no retorno cada vez menos distante y más probable.
Empecemos por señalar que aún se deben hacer mayores esfuerzos para arrancar una conversación sobre aspectos que impactan la seguridad climática de la región: los planes de infraestructura vial, férrea y de dragado de ríos, que promete atravesar el continente por selvas y montañas como las promesas de unir Sao Paulo con Chancay, la BR-319, así como, Iquitos el Estrecho o Calamar-Miraflores-Mitú. También están los proyectos energéticos para alimentar más industrias que piden metales fundidos y ciudades crecientes, mientras las hidroeléctricas van fracturar por siempre la movilidad de recursos hidrobiológicos como en Pando.
Los proyectos de minería, ya sea aurífera o de minerales de transición que van a impactar zonas críticas en búsqueda de cobre, estaño, coltán, y por supuesto, el oro, metal de la erosión democrática como ocurre entre Yapacana, Madre de Dios y el Guainía. Los proyectos de hidrocarburos y fracturación hidráulica que podrán impulsar nuevos procesos de fragmentación, más aún cuando los accesos viales podrán propiciar, asentamientos, migración y contaminación como ocurre hoy en Yasuni, el Tigre, San Miguel, o Belém ; y lo mismo, con la perspectiva del incremento en la presión por tierras baratas para entrar en el mercado mundial de agrocommodities, como en Santa Cruz, Acre, Sucumbíos, Pucalpa o el sur del Meta.
No es solo un asunto de economías ilícitas y grupos armados, como muchos quisieran explicar de manera simplista. Es la confluencia de estos proyectos de desarrollo convencional en medio de una disputa por el control territorial local, por parte de ensambles de grupos ilegales , fuerzas políticas “diversas” y de inversión privada de muchas escalas , incluyendo las internacionales.
De manera paralela en los territorios donde se proyectan grandes inversiones de la banca, ya sea a través de la CAF, el BID el BM, el BNDES, o en asociación con el gobierno Chino, o en el intento de “revire” de los Estados Unidos, diferentes grupos se disputan el control sobre el territorio, el poder político local, las economías ilegales, y sobre todo, la capacidad de invertir en la adquisición de tierras y movilización de poblaciones. Las rutas de comercio del oro, la coca, las armas, la gente, la madera, la marihuana, coincide con esas zonas donde los Estados han renunciado a ejercer control, han dejado a la población a merced de los grupos y economías ilegales, y adicionalmente, se planean grandes proyectos de mediano futuro. ¿Coincidencia o maquiavélica planeación?
Desde la perspectiva de los delitos ambientales, la agenda es cada vez más gruesa. La demanda de commodities sigue al alza, sin que haya acuerdos comerciales que exijan trazabilidad y debida diligencia, en especial para mercados emergentes de Asia y medio Oriente, que siendo una ventana de oportunidad por su mercado creciente, tiene grandes riesgos de generación de estímulos perversos por su escasa regulación. La falta de regulación es una invitación abierta a la criminalidad ambiental. Es una oportunidad para el Parlamento Amazónico, y otras instancias de coordinación para impulsar los procesos de regulación que incidan directamente sobre el Bioma amazónico en su comercio con estos países, más aún, cuando hay iniciativas de desregulación galopante, como el caso del Perú, donde el tema de oro y el petróleo son un buen ejemplo de lo que viene.
La necesidad de impulsar proyectos comunes de investigación, salud, restauración, ecoturismo, comunicaciones, educación, para todas las regiones fronterizas no deberían dar espera, más aún cuando estas áreas siendo las más distantes de sus capitales estatales, tiene su mejor oportunidad en la sinergia entre poblaciones y recursos de sus vecinos fronterizos. La utilización de aeropuertos, universidades, centros de investigación, redes de comunicación, afluencias de visitantes, de manera común puede ser una oportunidad para detener la progresiva inmersión de estas áreas en medio de las poderosas economías ilegales, como única fuente de esperanza para las poblaciones locales, donde uno de los ejemplos más visibles, es el de la triple frontera Leticia-Tabatinga-Santa Rosa, cada vez más sumergida en la espesa capa de la ilegalidad, rodeada de piratas, tráfico de narcóticos, armas, oro, madera, indígenas cooptados y amenazados, explotación sexual, laboratorios, trochas, milicianos, y obvio, turistas despistados y bien intencionados, a pesar de las increíbles oportunidades compartidas.
Colombia tiene el gran privilegio de tener un colombiano como secretario General de la OTCA, que conoce la profundidad de la selva, sus habitantes, sus logros, oportunidades, y retos, para impulsar una acción política regional que permita proteger los hitos ambientales del último medio siglo, donde la porción de bosques continuos mejor preservados del planeta se ubican en la Amazonía, gracias a la existencia de los Resguardos Indígenas, los Parques Nacionales y las Reservas Forestales. Estamos a pocas semanas de la cumbre de presidentes de los países miembros de la OTCA en Colombia, y aún no se ven con claridad las apuestas públicas del país para propiciar una acción de bloque en relación a los temas de urgencia dada la progresiva pérdida de gobernabilidad regional y de degradación de los ecosistemas que propician la seguridad climática continental, más aún, con el escenario de la COP30 en Belem a final de año, un espacio que debería ser de objetivos comunes para estos países.
¿Nos despabilamos o vamos a esperar que la descertificación ponga la agenda?