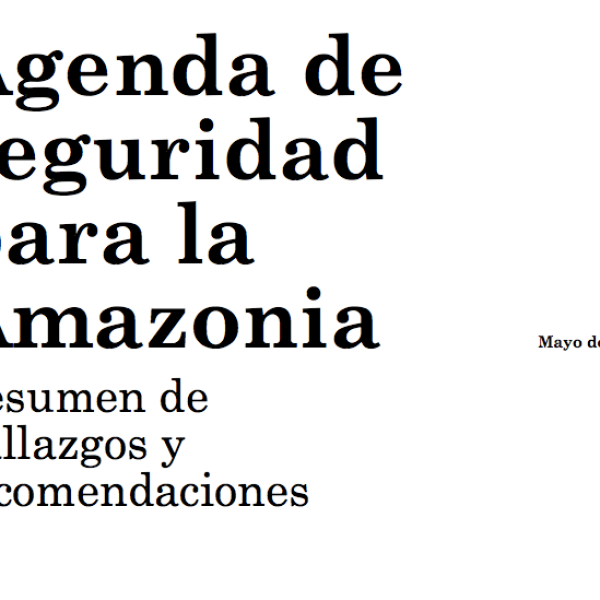En medio del escepticismo se abre camino una luz de esperanza para la protección de los bosques en medio del conflicto armado en las selvas amazónicas. Es un acierto que se haya acordado en la mesa de diálogo avanzar en la delimitación territorial del Parque Nacional Chiribiquete, lo cual implica un reconocimiento explícito de su existencia, su estatus legal y la necesidad de resolver los conflictos que se han presentado por su ocupación reciente de manera diferenciada y ponderada, en particular desde su ampliación en 2018.
Existen antecedentes en este proceso que nutren este moderado optimismo con el que recibo la noticia; en el año 2006, establecimos un acuerdo con ASCALG y las Farc de la época para hacer el proceso de delimitación, en terreno, del límite norte del Parque Nacional Tinigua, que cuenta con una infortunada línea que no coincide con limites arcifinios reconocibles en terreno, y nunca había sido amojonado físicamente. Una comisión mixta, entre funcionarios, campesinos y “lideres connotados”, GPS en mano, hicieron la delimitación, que es una de las pocas que a la fecha se respeta plenamente a pesar de la presión de la colonización proveniente de La Julia.
En el año 2008, en el Parque Nacional La Macarena, un acuerdo con la asociación Agroguejar definió la necesidad de hacer un ejercicio de reconocimiento de límites en el borde de la vereda Santa Lucia, municipio de Puerto Rico, donde existe otra línea recta sin amojonar ni referentes geográficos reconocibles. Con el mismo modelo de comisión tripartita, el ejercicio se hizo para ser un hito histórico, pues, desde su creación, este ejercicio nunca había sido realizado. Y dio origen a un proceso más complejo e interesante políticamente, pues permitió identificar los grupos de familias vulnerables que estaban dispuestas e interesadas en generar el proceso de relocalización voluntaria en la zona amortiguadora. Es decir, al otro lado del río o de la línea, y permitió remover los viejos esquemas y preceptos sobre la titulación en zonas de los Distritos de Manejo Integrado que rodean La Macarena. También dio luces sobre el tratamiento diferencial a los cultivos de coca, que mientras en el interior del parque se erradicaban para ser restaurados y reintegrados al paisaje fragmentado, en el caso de la zona amortiguadora eran sustituidos con modelos agroforestales o de restauración productiva con apicultura.
Tengo la clara sensación de que ese ejercicio sigue aún en la memoria de quienes en ese momento hacían parte de los frentes 43, 44, 7 y 27 del Oriental, que igualmente han sido parte del grueso de combatientes que se apartaron del proceso de paz y hoy están en medio de este nuevo intento. La tensión por la lentitud en el proceso de transformaciones territoriales, en particular por lo referente a los procesos de adjudicación, cedió un tanto por el anuncio de la entrega de títulos la semana anterior en el Yarí. Pero de la misma manera, ya sea por torpeza o cálculo, una presencia de una entidad del Estado, en este caso agraria como la ANT, no puede hacerse de espalda a su análoga del sector ambiental, en este caso Parques Nacionales. Los protagonismos de funcionarios públicos, tan de moda en estos tiempos de ‘socialbacanería’, como dice el innombrable, hacen muchísimo daño, pues el fogonazo breve de la cámara y el titular de X empaña largos tiempos de construcción de acuerdos territoriales, donde cada pieza debe jugar un papel. Muestra de este riesgo es el inmediato comunicado de los guerreros, “dejando en manos del sector ambiental, demostrar quién es el que se opone a la paz y bienestar de los campesinos”, apoyados en la irresponsabilidad de quienes entran sin visión de Estado y salen enguayabados de las sabanas. También poco ayuda que haya gritos estridentes de red social condenando la normatividad y zonificación ambiental del país, cuando esto produce el inmediato cierre en la aproximación de quienes quieren consolidar el modelo de uso sostenible del bosque como estrategia de conservación para la Reserva Forestal, y garantía de derechos de campesinos vulnerables. Son los campesinos, de verdad, quienes terminan recibiendo el daño colateral por esta falta de sensatez, en el momento en que más se requiere serenidad para sacar adelante un modelo de uso y ocupación que puede ser un faro de esperanza en medio del conflicto.
La construcción de una estrategia de cierre de frontera agropecuaria incluye una propuesta de modelos de usos del suelo que consoliden el mantenimiento del bosque en pie, mientras más se aproximen a la frontera de Chiribiquete. Eso es lo que hay en el centro de la discusión sobre las restricciones ambientales que garantiza la existencia de la Reserva Forestal y que impedirá que el gran latifundio y su hato ganadero especulativo siga destrozando los bosques amazónicos. La creación de la gran Reserva Forestal Campesina del borde de Chiribiquete será la gran apuesta de paz y conservación para los próximos años en la Amazonía.