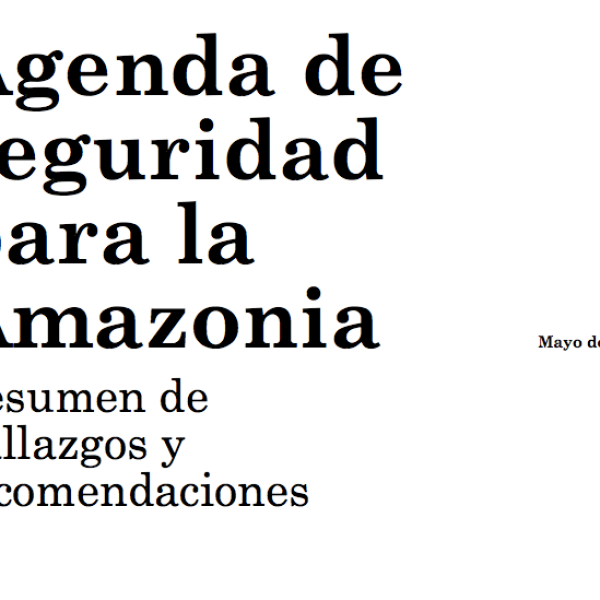Hace unos meses, unos colegas de trabajo recogían un niño en el Catatumbo, de entre 10 y 12 años, al borde de una trocha polvorienta. Al cabo de un rato en silencio, mi compañero le preguntó: “¿Qué quieres ser cuando grande?”. A lo que el niño respondió, sin titubeos: “Voy a ser químico”. Al preguntarle el porqué de su respuesta, dijo: “Porque los mexicanos están ganándonos en la cristalización”.
Tristeza profunda y desconcierto ante lo que viene para las nuevas generaciones de la ruralidad olvidada. Cuando los colegas se fueron a bajar del carro, le pidieron al chofer, por su nombre, que les firmara un recibo por el cobro de transporte. A lo que el conductor les respondió: “Qué pena, pero mi nombre no es ese, ni las placas del carro son reales, pero con gusto los llevo adónde digan”.
¿Cuál será la apuesta de los programas de sustitución de cultivos ilícitos en el cambio cultural de las poblaciones que llevan más de una generación inmersas en esta economía?
En un afluente del rio Inírida, una niña llevaba un catarijano a la espalda: un ‘morral indígena’ hecho de hojas de palma de seje. Llevaba dos arrobas de pepas, recogidas en palmares que sus antepasados han dejado regadas por el bosque, y que las llaman ‘pepeaderos’, haciendo alusión a su cultura de cazadores recolectores. La juventud nukak, que trata de volver a su territorio, sigue los pasos de sus mayores. Dentro del bosque les empiezan a enseñar, en la vivencia, sobre cómo andar en el bosque, y cómo reconocer sus caminos ancestrales, los animales de cacería, los frutos comestibles y prohibidos, los espíritus de sus ancestros, y en fin, su territorio de origen. Esa niña, al parecer, hace parte de esa horrible imagen de un camión lleno de cadáveres que recogieron los campesinos esta semana en los combates del Itilla, cerca de Calamar, y que reconocieron como de otros jóvenes de las veredas que habían sido reclutados meses antes.
¿Cuál es la apuesta de Estado para evitar el reclutamiento en las poblaciones de jóvenes rurales vulnerables en medio del conflicto?
Seguramente, como estas hay cientos de historias más regadas en la geografía nacional. Podría escribir sobre la responsabilidad de los grupos armados que hay en cada esquina del territorio, lo cual es cierto también, pero me quiero referir a la responsabilidad del Estado –tanto del gobierno como de la sociedad civil– en no haber logrado una forma de transformar estos territorios llenos de inequidad, violencia y economías ilegales en zonas de desarrollo sostenible y acceso a los derechos básicos de ciudadanía.
El modelo de un Estado donde la inversión que depende en gran medida del número de habitantes es erróneo y perverso, pues condena a las zonas rurales –en especial, las periféricas– donde los grupos de indígenas, negros y campesinos tienen una brecha cada vez mayor en su inversión per cápita respecto de las poblaciones urbanas. La condición de baja inversión pública y privada en esas regiones es propicia para la aparición de economías ilegales, que se convierten en el referente de la población para optar por su ‘desarrollo local’.
Toda fuente económica requiere de un regulador y, allí, los grupos armados operan perfectamente, extendiendo su regulación a la vida cotidiana, en donde aparecen diferentes formas de ‘normas de convivencia’, que son la expresión local de justicia, ante la ausencia o débil presencia de la justica estatal. Las poblaciones, con toda razón, requieren de ese regulador de la vida cotidiana que opera como otra forma de justicia, más rápida, eficiente, con presencia local y que la población reconoce, ante la ausencia de la gubernamental. Las declaraciones de la actual Fiscal sobre la ausencia de fiscalías en todos los municipios de la crisis catatumbera son solo la punta del iceberg. En las veredas, donde nunca llega la otra justicia, opera la de cada grupo que controla el territorio. El papel de las juntas veredales, de las autoridades tradicionales indígenas y de los consejos comunitarios negros, en el ejercicio de la justicia, podría ser un modelo que revierta el fallido centralismo.
Las tensiones por el acceso a la tierra en gran parte del país son dirimidas, hoy, por los grupos armados. Esas tensiones están en un punto de extrema gravedad, pues la violencia inter-étnica está al borde de generar nuevas masacres en varios puntos del país. No es solo un asunto de titular, sino de delimitar lo existente, de aclarar y ponderar las pretensiones, pues esa carrera loca de cada grupo por su reivindicación particular esta llevando a que sean los grupos armados quienes terminan ‘resolviendo’ el ‘contra-ordenamiento’ territorial, como podría ser el caso entre las tensiones de las Zonas de Reserva campesina, los territorios campesinos agro alimentarios, los resguardos indígenas y territorios colectivos negros, ya sea en el Catatumbo, el Cauca, o Nariño. De nuevo, la participación directa de estas organizaciones sociales en el destrabe de esas tensiones, podría ser una salida a la tensión de dejar esto en manos de una agencia como la ANT, desbordada y atendiendo solicitudes una a una y cayendo en una mirada parcial.
Cada territorio periférico ha encontrado formas económicas de salir de la crisis de la legalidad. En particular, la generación de ingresos con el oro y la coca se ha disparado en muchas regiones, donde se evidencian crecimientos del PIB inusitados, como es el caso de algunos municipios del oriente antioqueño o de Nariño. La capacidad de hacer ‘obras públicas’ de cada grupo rápidamente va minando la confianza de la población en que el Estado haga lo propio con la celeridad y magnitud que se requiere. Las enormes rentas del oro, que ahora se nutren también desde la coca, dado que su comercio internacional no tiene exigencias de trazabilidad, ponen un reto político enorme: ¿es posible llegar a acuerdos de distribución y de ‘democratización’ en el marco legal de los yacimientos de oro que puedan ser compatibles con el ordenamiento ambiental? ¿Qué lecciones deja la experiencia de las zonas esmeralderas respecto a la ampliación de la base social en la administración de los territorios?
Seguramente, hay muchos más temas en los que debemos repensar profundamente la construcción de Estado en las regiones, y es evidente que cada gobierno pretende hacer transformaciones que cambien la ingobernabilidad histórica. La transformación también debe operar en la institucionalidad, y en particular con el protagonismo de los actores locales, que siempre terminan en la última fila de la foto. Es necesario y urgente –ante el patético enredo de la ejecución gubernamental–, cambiar la dinámica de justicia, economía, acceso a la tierra, control territorial y ejercicio de gobierno local en zonas donde la riqueza ambiental es inversamente proporcional a la degradación de la guerra.