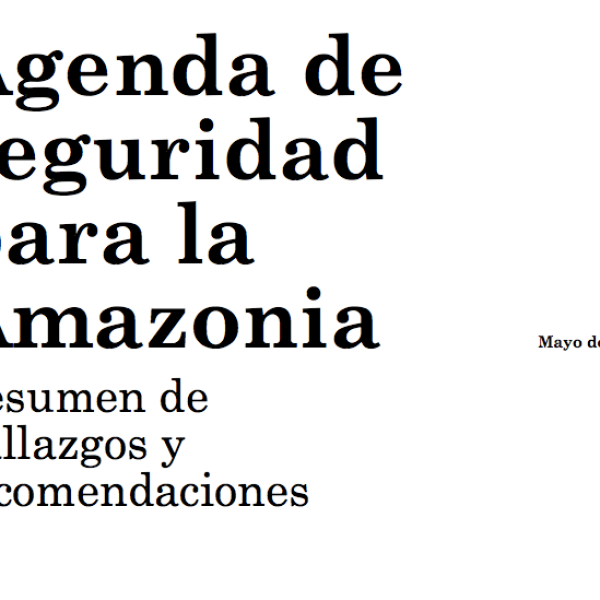Las propuestas y preocupaciones regionales frente a los modelos de financiación, la garantía de servicios ambientales de la Amazonía, las condiciones de seguridad regional y los esfuerzos de cooperación para el desarrollo económico sostenible, así como la novedosa participación de pueblos indígenas en instancias de decisión, parecieran asomar como resultados visibles en la reunión de presidentes de OTCA.
La Declaración de Bogotá da luces sobre el liderazgo de Brasil con miras a la COP 30 y la cada vez más fuerte tendencia a seguir focalizando los esfuerzos en la agenda de cambio climático. Se nota la ausencia a referencias del Marco Global de Biodiversidad, donde los países amazónicos se destacan por su riqueza biológica y cultural, y se centra en el desarrollo de mecanismos financieros, como lo es el Fondo por los Bosques Tropicales para Siempre (TFFF por su sigla en ingles), una propuesta que amplía las posibilidades de incluir nuevas fuentes de financiación más allá de los aportes gubernamentales cada vez más restringidos como consecuencia a las decisiones de Estados Unidos, entre otras circunstancias. El Fondo, que privilegia el mantenimiento de los bosques en pie, además de establecer metas fijas de deforestación, también privilegia el uso de los recursos por parte de los países en sus políticas y estrategias específicas, además de abrir la puerta a fondos privados que le dan una perspectiva de fondo de inversión al mecanismo, lo cual lo hace más interesante para todos los involucrados y le abre la puerta a mecanismos de acceso directo de recursos a pueblos indígenas y comunidades locales. Esto debería convertirse en el insumo de implementación de la estrategia para el desarrollo de una economía sostenible en la región amazónica propuesta por los países miembros, la cual podría tener impacto poderoso de poder llegar a ser adoptada por las naciones como modelo de desarrollo regional a largo plazo y consolidar por fin un bloque regional de bioeconomía amazónica.
La declaración contiene elementos que no deberían pasar desapercibidos para la agenda de cada país en los siguientes años, como lo es el llamado a continuar los esfuerzos de colaboración en la agenda de seguridad regional, más allá de la puesta en marcha del centro internacional de cooperación policial en Manaus. La agenda de seguridad puede ser usada como pretexto para incentivar el ánimo intervencionista de la actual administración de Estados Unidos, y de seguro que las propuestas de bases militares, acciones de interdicción unilateral en jurisdicción nacional y aspersión aérea estarán en la mesa de discusión en los siguientes años. Una herramienta global está en la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC), que puede ser una herramienta poderosa para sacar del ámbito suramericano una discusión sobre la corresponsabilidad internacional en el tratamiento de quienes financian, organizan y comercializan las diferentes economías ilícitas de la cuenca amazónica, con la ‘vista gorda’ de las autoridades en los continentes ‘ricos’ adonde van a parar las ganancias de la destrucción amazónica.
Interesante la modulación de expectativas frente a la transición energética, llevando la discusión a las capacidades de cada país, más allá del reconocimiento en la urgencia de la crisis climática. Pero también deja claro que las decisiones radicales frente al tema de hidrocarburos están lejos de la agenda regional, muy a pesar del llamado de grupos de parlamentarios amazónicos que lo han promovido como bandera.
Esto también contrasta con la menos que tímida mención sobre la necesidad de avanzar en la trazabilidad del oro, el cual se menciona como motor de la pérdida de biodiversidad y otros delitos ambientales, pero no por su relación con la financiación de grupos armados y violaciones de derechos humanos; aquí es claro el cálculo político en coger por el lado amable tamaño problema que se traga la democracia en territorios enteros con la demanda comercial mundial. Ni hablar de la mención al mercurio, el cual ni siquiera se relaciona con las graves afectaciones en salud que ya evidencian los sistemas de salud regional (por ello, la tímida reactivación de la Comisión Especial de Salud) en poblaciones indígenas y locales, sino que se omite su impacto en la explosión minera ilegal regional. Los involucrados directos, Bolivia y Venezuela (y Peru?), pasan factura ante su responsabilidad directa. Haciéndoles ‘pasito’ a los patrones comerciales de la industria del oro, metal de la erosión democrática y ambiental.
Sabor agridulce en la mención al llamado a la protección de los Pueblos en Aislamiento Voluntario (PIACI), pues por un lado se reconoce su importancia cultural y biológica, así como su autodeterminación territorial y su derecho al no contacto, pero se omite la necesidad de avanzar en las acciones regionales para evitar contactos por parte de grupos y economías ilegales, lo mismo que mantener las políticas de reconocimiento territorial para su sobrevivencia por las industrias extractivas. En Perú, algunos pregonan el negacionismo PIACI, y podría extenderse como el VIH en los núcleos de garimpos.
Tremendo éxito la creación y acogimiento del Mecanismo Amazónico de los Pueblos Indígenas que, con el liderazgo de la ministra Sonia Guarajara, logra su más importante hito en la historia del tratado, dejando abierto el camino para una agenda prioritaria en torno a su rol dentro del manejo, preservación, financiación y decisiones de sus territorios en la gran cuenca. Allí también se ve la mano de Martin Hildebrand, secretario general propuesto por Colombia, que logra activar una agenda en torno a los territorios indígenas, los servicios ambientales globales y la reivindicación de la ciencia como fuente de toma de decisiones, y logra el llamado a su fortalecimiento por parte de los gobiernos y la cooperación internacional. Felicitaciones Martin, a pesar de las dificultades, aquí y allá.