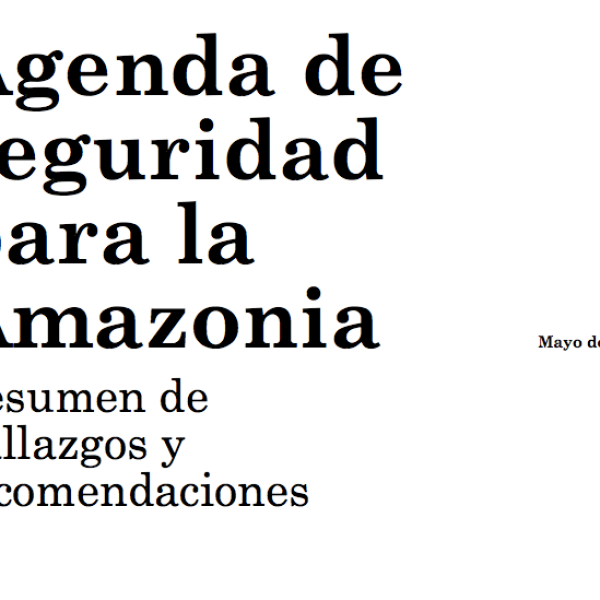En el año 2003 viaje por primera vez a Peten, Guatemala, cuando en Colombia la guerra entraba en una fase muy intensa y, en particular, al interior de los parques Nacionales de la Amazonia no solo era violencia armada sino disputa política. En medio de este panorama, la presencia de esta pequeña institución no solo se mantenía en la región, sino que crecía sistemáticamente en su cobertura, inversión de recursos de cooperación internacional y relacionamiento con organizaciones sociales.
El punto crucial sobre el cual giró ese éxito radicó en una presencia permanente en el territorio, con una respuesta a la necesidad de la población campesina sobre sus expectativas de adjudicación de tierras y la búsqueda de modelos productivos sostenibles, que permitieran salir de la economía de la coca. Con una propuesta para crear Zonas de Reserva Campesina en las zonas amortiguadoras de algunos parques de La Macarena, logramos avanzar considerablemente en la agenda concertada, a la vez que se desarrolló una de las erradicaciones voluntarias de coca más grandes de todos los tiempos: 2.500 hectáreas erradicadas voluntariamente en el corazón de la guerra, con tractores, que permitían sembrar comida de inmediato en esos lotes, y en otros hacer restauración de bosques con apoyo de apicultura que usaba la flor de los rastrojos. Desafortunadamente, los impactos de la coca y el ganado no nos permitieron avanzar en un modelo productivo basado en los bosques, que para la época eran impensables.
Al llegar invitados a Guatemala para compartir el modelo colombiano de parques, nos encontramos una enorme sorpresa. De una parte, un sistema de parques muy golpeado, con invasiones, pistas de aterrizaje, cementerios de avionetas colombianas que llegaban con coca y luego eran quemadas, políticos robando tierras de los parques, enormes fincas con ganado creciendo y grupos armados mexicanos controlando el mercado transfronterizo. Todo un contexto que se parecía en muchas cosas al teatro de operaciones que teníamos en Colombia. Sin embargo, había una diferencia inesperada y de una magnitud insospechada. El final de la guerra en Guatemala, que había generado unos acuerdos, inconclusos en su mayoría, tenía un aspecto increíble que si estaba funcionando: la creación de las Concesiones Forestales Comunitarias, las cuales habían asignado el manejo de bosques de la Reserva de Biosfera Maya a un conjunto de comunidades donde había indígenas, campesinos y, de manera increíble, excombatientes de lado y lado.
Las concesiones otorgaban el derecho del uso sostenible del bosque a comunidades locales, unas residentes y otras no, de los que dentro de la zonificación de la Reserva podrían tener ese uso, por un periodo de 25 años, prorrogables. Estas comunidades forestales, agrupadas en una asociación, generaron acuerdos con el gobierno a través de su Consejo de Áreas Protegidas para la supervisión técnica del manejo forestal y, de otra parte, con la cooperación internacional para desarrollar un modelo de largo plazo de inversión en manejo técnico de la zonificación, inventarios cosechas, transformación y comercialización.
Los bosques centroamericanos, ricos en caoba, permitieron el desarrollo de un modelo que fue diversificando su producción, tanto de maderables como no maderables. Nuevas especies maderables se fueron probando en el mercado, al tiempo que el turismo comunitario usaba los extraordinarios recursos de los vestigios arqueológicos alrededor de Tikal. Especies ornamentales, otras de frutos de leguminosas para hacer harinas, en fin, un sinnúmero de líneas productivas, se han ido sumando al portafolio de la empresa comunitaria que surgió dentro de Acofop. Hoy, exportan a varios países del mundo, y los indicadores del bosque muestran que el área de cobertura ha crecido, y las poblaciones de las especies cosechadas han aumentado, inclusive con mayor variabilidad genética que hace 20 años.
Las comunidades locales han crecido, tienen equipos de control de incendios, puestos de control y seguridad con las agencias del Estado, y su gente no se suma a las migraciones que van hacia Estados Unidos, ni a los negocios propios de la trata de personas en medio del narcotráfico que succiona el águila calva. Después de terminar su primer periodo, las concesiones en Guatemala han empezado a ser renovadas por un nuevo periodo, asegurando la presentación del principal bosque en Mesoamérica y el desarrollo sostenible de sus comunidades.
En esta semana llena de noticias apocalípticas en el escenario de la cooperación internacional, me llegaba una que se sentía como un bálsamo para el contexto colombiano. Se acaban de reglamentar, por parte de las ministras de Ambiente y Agricultura (felicitaciones para ellas y para todos los que lo hicieron posible), las Concesiones Forestales Campesinas de Colombia, lo cual es un paso histórico en la posibilidad de desarrollar un modelo de uso para los bosques de la Reserva Forestal de la Nación y la estabilización de la frontera agropecuaria y para el reconocimiento de los derechos de comunidades campesinas en estas zonas.
Hace cuatro años compartíamos esta idea con un candidato presidencial, hoy presidente, en medio de un sobrevuelo por la Amazonia. La primera parte del sueño se ha cumplido; ahora viene un arduo trabajo, de décadas, para generar el modelo en Colombia de la mano de las comunidades rurales, la institucionalidad pública y la cooperación internacional. ¡!A construir Estado maestro!!